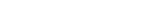Este lunes Reino Unido amaneció a la triste noticia del fallecimiento de Joseph Raz, un prodigioso portento de la filosofía del derecho del último siglo. Nacido en 1939 a un padre electricista y una madre enfermera en el entonces mandato británico de Palestina, desplegó su vuelo intelectual en la Universidad de Oxford y desde ahí propició un verdadero renacimiento en el pensamiento jurídico de su época.
Sus ideas encarnaron como las de pocos esa índole radical que distingue al quehacer filosófico cultivado en todo su esplendor, y con el tiempo dieron lugar a una compleja constelación de conceptos, preguntas y criterios que disciplinaron nuestra manera de reflexionar sobre el derecho, dotándola de un nuevo lenguaje, una vitalidad inaudita y un mundo de problemas y posibilidades hasta entonces inexplorados.
Su extensa obra buscó indagar en las raíces últimas de la normatividad de este fenómeno, a fin de dar con sus cimientos y explicar su naturaleza a partir de verdades inmutables, e independientes de cualquier ideología, de los vaivenes del poder y de la arbitrariedad. Raz encontró esta formidable fundación en nuestra propia racionalidad práctica, ese tejido de verdades conceptuales que fraguan nuestra tentativa por entender el mundo y hallarnos en él.
Con este giro reorientó el decurso de la filosofía del derecho, impactando de paso el panorama filosófico general, pues ante el tribunal de Raz —y el de Rawls, podríamos agregar— la idea misma de racionalidad práctica, hasta entonces adormecida en las profundidades del emotivismo y existencialismo casi omnipresentes en el pensamiento de la primera mitad del siglo XX, experimentó su hora copernicana: recuperó el vigor que Aristóteles, más de un milenio y medio atrás, le había impreso.
Su maestro, HLA Hart, sostuvo que la esencia del derecho consistía en ser un sistema de reglas. Raz continuó esa pesquisa, ampliándola a otras propiedades que consideró también esenciales, como su naturaleza autoritativa, su proveniencia de ciertas fuentes o hechos sociales, y su característica manera de guiar nuestra conducta por la vía de excluir otras consideraciones que comparecen ante nuestro actuar. Obedeciendo las razones del derecho en lugar de nuestra propia opinión, estaremos en mejor posición para cooperar, planificar, saber a qué atenernos y vivir en comunidad. En eso consiste el enigma que encierra esta peculiar práctica social.
Pero a diferencia de sus antecesores más prominentes, como Kelsen, Raz no se contentó con explicar el derecho exclusivamente a partir de un conjunto de verdades finales sobre el universo. También buscó comprender su dimensión contingente. Hacia el final de su obra exploró el lugar que en él cobra el multiculturalismo, esa demanda de particularidad que todas las sociedades de modo disímil expresan, y enfatizó la virtudes del liberalismo; el liberalismo, entonces preso del escepticismo, reconstruido ahora como un compromiso con una visión particular del bien: la idea de autonomía. El liberal no es escéptico ante el bien, insistió Raz, sino que considera que una buena vida es aquella vivida al compás de la propia agencia.
La partida de Raz, todavía activo y prometeico a sus 83, será para la teoría del derecho una pérdida irrecuperable. Pero quizás la magnitud de su extraordinaria contribución nos recomiende parafrasear con algo de optimismo la elegía que Hilbert dedicó a Cantor: del paraíso de Raz difícilmente podrán expulsarnos.
Thomas Bullemore